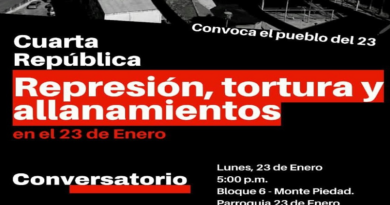Enseñar el pensamiento científico reduce en un 78 % las falsas creencias
La investigadora, Helena Matute, junto con Naroa Martínez, Fernando Blanco e Itxaso Barberia; adscritos a las universidades españolas de Deusto, Granada y Barcelona, respectivamente; publicaron un estudio en la revista Royal Society Open Science, en el cual describen cómo un sencillo taller sobre metodología científica, realizado en más de 40 centros de educación secundaria; redujo efectivamente en un 78 % la ilusión de causa-efecto, sesgo usado para justificar supersticiones o pseudociencias, análisis que contó con la participación de dos mil adolescentes.
Un ejemplo de la ilusión de causa-efecto sería que una persona considere que le ocurren un mayor número de eventualidades positivas al portar un amuleto, o que los medicamentos alternativos son más efectivos que los fármacos científicamente probados. Básicamente, creer que existe una relación de causa-efecto entre dos sucesos que ocurrieron de manera consecutiva por pura casualidad.
“Es similar a una superstición y se mantiene esa sensación de que la relación es causal, cuando en realidad no ha tenido nada que ver”, declaró la directora del estudio, Matute, catedrática de psicología de la Universidad de Deusto. “Este sesgo está asociado a la pseudociencia, los estereotipos, el extremismo ideológico y muchas otras creencias injustificadas y perjudiciales. Por lo tanto, es importante desarrollar intervenciones educativas para reducir esta ilusión, idealmente durante los años escolares, con el fin de proteger a las personas contra ella”, añadió Matute.
Aplicación a gran escala
El proyecto, impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, empleó el taller de metodología y pensamiento científico, seguido de una prueba de evaluación, de poco más de una hora y media de duración en total. “El trabajo incluyó un estudio piloto, una aplicación a gran escala y un seguimiento a los seis meses”, apuntó la líder de la investigación.
Los resultados mostraron efectos duraderos en la reducción de las ilusiones causales y también demostraron que la intervención puede aplicarse a gran escala a través del sistema educativo. “Algo que la convierte en una herramienta óptima para inmunizar a las poblaciones a una edad temprana y protegerlas de las pseudocientíficas y otras creencias y prácticas perjudiciales”, señaló la psicóloga.
El 78 % del alumnado mostró una ilusión causal más reducida, en comparación con el grupo de control establecido, que no realizó la intervención. Esta reducción se mantuvo en el tiempo, debido a que después del trascurso de seis meses, un 66 % de los alumnos que realizó la intervención en el estudio inicial demostraron una menor incidencia de la ilusión de causa-efecto.
Aumentó el escepticismo entre el alumnado
“La acogida ante esta actividad por parte de los estudiantes fue muy buena. Es una actividad diferente de las del día a día, en la que pasan un buen rato. Se hacen preguntas y aprenden que pueden y deben cuestionarse las cosas. Necesitan saber que son vulnerables, que se les puede engañar fácilmente. ¡Nosotros lo hicimos, y luego se lo demostramos!”, enfatizó Matute.
El propósito de la práctica era enseñar que para detectar la causa real de una eventualidad o suceso, no resultaba suficiente con la experiencia y sensación subjetiva que les produce, sino que debían realizar experimentos y controlar las variables con sumo cuidado, o en su defecto, fiarse de los científicos que hacen esos estudios.
“Los jóvenes necesitan aprender la importancia del método científico y el control de variables y, sobre todo, desarrollar una actitud científica que los lleve a ser más escépticos, más críticos. Incluso, aunque nunca vayan a dedicarse a la ciencia, interiorizar bien estos principios y esta forma de pensar es muy necesario en la vida. Esperamos que este tipo de intervenciones se traduzcan en ciudadanos mejor protegidos contra fraudes, que es de lo que se trata”, concluye Matute.
Fuente: Sinc
VTV/DC/DS/DB/